El Escape, La Nostalgia y La Muerte en Las Crónicas Marcianas



David Cronenberg siempre ha sido un especialista en explorar el lado más oscuro de la psique humana. Videodrome (1983), su octavo filme, no solo se sostiene visualmente, sino que también es profético. Quitando la tecnología de los años 80 y el aspecto de los artefactos de la película, esta es una historia del siglo XXI. El largometraje no se siente anticuado y la clave está en su profundo énfasis psicológico.

En los pocos vídeos que hay en el canal de Youtube de Portal Ciencia y Ficción que hablan sobre libros, hay varios comentarios que animan a reseñar libros de Asimov, Arthur C. Clarke o Frank Herbert, entre otros. Es genial que a la gente le apasione las novelas de dichos autores y desde aquí animamos a leerlas, sin embargo, hay vida más allá de los autores clásicos.

Ya ha pasado el suficiente tiempo como para afrontar el artículo de opinión que se ocupa de esta obra de Christopher Nolan. He de suponer que aquellos que deseaban verla ya han tenido tiempo de sobra para hacerlo. Todo a partir de este punto es un gran spoiler. Presentación, nudo y desenlace. La de veces que me habrán repetido esto en las clases de narrativa. Lo que pasan de puntillas es la coherencia, el sentido y sobre todo el trasfondo.

Puede que a priori parezca algo extraño incluir esta película dentro de la Ciencia Ficción, pero al fin y al cabo se trata de un viaje en el tiempo. Tal vez lo que en primer lugar nos choque es el método que el protagonista utiliza ya que no se trata de una máquina, como por ejemplo en TIMELINE (2003), o de un proceso mental como sucede en EL EFECTO MARIPOSA (2004). El acontecimiento viene señalado por un toque de campanas indicando la medianoche y un antiguo automóvil, algo más propio de un cuento que de una historia SCIFI.

Basada en la novela de H.G. Wells “La vida futura” (The Shape of Things to Come) escrita en 1933 y dirigida por William Cameron Menzies en 1936 es una película digna de ser comentada, sobre todo ahora que se echa de menos algo de reflexión en las películas del mismo género.
Para entender esta película lo primero que hay que señalar es el contexto en el que se desarrolla la acción: Es la navidad de 1940 en población británica llamada “Everytown”. Las noticias sobre el temor a una guerra parece inundar las calles de forma alarmante, pero al parecer nadie se lo
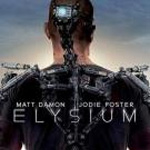
Que esta película fuese del director de “Distrito 9” me pareció una garantía suficiente. El visionado es otra historia.
La acción está situada en una tierra maltratada y superpoblada, concretamente en la ciudad de Los Angeles. Nuevamente se repite el esquema de una población, la amplia mayoría, que sobrevive a duras penas pero centra la atención en el problema de la sanidad. Sí, los ricos tienen acceso a máquinas de diagnóstico y curación que les vuelve prácticamente inmunes y los mantienen jóvenes.
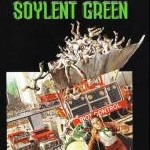
Pongámonos en antecedentes para a continuación hablar sobre esta maravilla de la ciencia ficción que es “SOYLENT GREEN” (1974) en su versión original y “Cuando el destino nos alcance” en castellano:
Las organizaciones mundiales señalan que el hombre ha rebasado el límite de lo que la tierra puede producir, entrando en déficit con los recursos para la sostenibilidad para una población de 7.200 millones que en 2050 alcanzará los 9.600 millones. El combustible fósil se agota y se pasa a extraer aquel que antes se consideraba poco rentable, de extracción peligrosa y que además de

Guardianes de la galaxia es una chispeante y ágil película repleta de unos guiños y cameos que los amantes de los cómics sabrán a preciar y valorar. Un simpático soplo de aire fresco en un género, el de la propia Marvel, que se estaba sobreexplotando y encasillando. James Gunn demuestra una vez más su aptitud como director, y no solo por los excelentes e impresionantes planos, fotografía, y espectaculares efectos especiales, sino también por la gracia y química que desprenden sus personajes principales; unos inverosímiles y dispares inadaptados forajidos, en cuyas manos se encuentra la supervivencia de la galaxia.

Recientemente hemos podido disfrutar del estreno de la película de Dredd. Las expectativas no eran muchas después del sonado fracaso de la anterior versión por un Dredd caracterizado por Silvester Stallone y que realmente sólo se parecía en el nombre al personaje.
El personaje nace, cómo no, de la mano de un dibujante de comic, Carlos Ezquerra, y un brillante guionista; John Wagner que en la película de Pete Travis, tiene su réplica en los lápices a nada menos que Alex Garland, un novelista de prestigio con títulos como «la playa» con una no especialmente afortunada adaptación.

No puede decirse que estemos ante una mala película de ciencia ficción, pero me ha parecido bastante decepcionante en muchos aspectos. El filme no está a la altura de la interesante historia que trata, y Ridley Scott, pese a ser un gran director, no ha sabido cuajar un argumento que flojea por momentos y acaba resultando bastante simplón. Si alguien todavía no ha visto Prometheus, que no siga leyendo porque mi opinión contiene spóilers. Los protagonistas van muriendo durante el transcurso de la trama, sin que te importe lo más mínimo su destino; sin mostrar ningún perfil importante, ni dramatismo alguno.
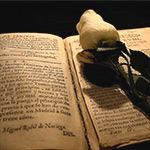
Y es que el libro electrónico tenemos claro que está fomentando que parezca que haya escritores en cada esquina pero ¿y lectores? ¿existen lectores que no pretenden ser escritores? ¿A ellos cómo les afecta esta revolución de Amazón y Cía? En un periódico de internet se informaba de que un lector ha sido ingresado en un hospital de terapia por el alto nivel de estrés al que ha sido sometido.